JOSÉ MARÍA VELASCO: Ciencia e Identidad en el Paisaje
Exhibición monográfica “View of Mexico” (Panorama de México) de José María Velasco (México, 1840-1912). 21 pinturas al óleo sobre tela y papel, y seis dibujos a lápiz sobre papel. Sala Sunley, National Gallery de Londres, Inglaterra. Del 29 de marzo al 17 de agosto del 2025. Abierto de lunes a domingo de 10 a.m. a 6 p.m.
José María
Velasco (1840-1912) fue el artista-científico más celebrado del siglo XIX en
México. Realizó su obra en una época cuando el continente americano era una
tierra de grandes descubrimientos científicos. Detrás de sus paisajes
aparentemente ordinarios se encuentra una búsqueda constante de los procesos de
formación de la naturaleza, de sus secretos, pero también una afirmación de la
identidad mexicana en un período crítico de la historia marcado por el autoritarismo local y las
presiones hegemónicas del imperialismo europeo y estadounidense.
Detrás de
la apariencia ordinaria de las formaciones rocosas que representó como ocurre
en “Piedras sobre la colina de Atzacoalco” pintada en 1874, hay un sentido
de descubrimiento sobre los procesos continuos que llevaron a lo largo de millones
de años a su constitución.
La gente
representada en la obra parece estar buscando conocimiento como evidencia su
firme caminar por un sendero cuesta arriba. Las mujeres visten faldas largas y
un hombre un traje blanco, con una suerte de sombrero para protegerse del sol. Pero
estas figuras se ven eclipsadas por las rocas que se alzan sobre ellas,
incrustadas con cristal blanco, rígidas como huesos en la roca rojiza.
Como ha señalado el crítico de arte, Jonathan Jones, “Las pinturas irradian la sensación de un continente que crece en el tiempo y el espacio gracias al descubrimiento científico. En dos espectaculares vistas panorámicas del Valle de México, pinta volcanes nevados que flotan sobre una llanura poblada casi anodina, todo condensado en un único panorama, asimilable con una sola mirada”.1
Con una
mirada objetiva navegó entre la antigüedad y el cambio de la naturaleza. No
obstante, fue un colorista sutil y traslucido tratando de replicar en sus
estudios de manera verista la naturaleza.
Sin
embargo, sus méritos de observación científica evidenciados en la composición y
factura de sus obras contribuyeron a que su obra fuera emocionalmente distante
y ajena a las narrativas de su rica historia y tradiciones de origen. Velasco no negaba así su historia e
identidad, sino que a su manera afirmaba conceptualmente su contribución y su
identidad de origen. Por ello, cuando firmaba una obra escribía al lado de
su nombre, México.
En la
presente crítica para Ars Kriterion E-Zine, analizamos la mirada racionalista, académica y ciertamente artística
de este paisajista mexicano fundacional.
PERSPECTIVA
TERRITORIAL
La presente exposición monográfica de las obras de este artista del siglo XIX, en la capital británica, muestra su papel en la creación de un sentido de identidad mexicana, revelando que era más un erudito que un pintor.
Antes de que muralistas como Rivera, Orozco y Siqueiros desarrollaran y exportaran su estética mexicana a comienzos del siglo XX, José María Velasco ya había producido una serie de pinturas de paisajes que fue ampliamente considerada como parte integral de la creación de la identidad y la nacionalidad mexicanas.
Como ha apuntado el curador y artista Dexter Dalwood, uno de los responsables de la organización de la presente muestra en Londres, “en México, su estatus público es análogo al de, por ejemplo, Constable o Turner en el Reino Unido. Y no era solo un pintor. Velasco fue un auténtico erudito que se involucró con el pensamiento contemporáneo en geología, botánica y zoología, y estos intensos estudios científicos de la topografía local también se reflejan en sus pinturas”.2
Es claro que la pintura de paisajes en la tradición del siglo XIX ha sido históricamente una forma de comprender a otras naciones o por lo menos, contar con registros visuales que permitan atisbar a cómo era los países en el pasado. Por mucho tiempo, las galerías europeas, en lo particular, mostraron representaciones de los paisajes coloniales pintados a través de ojos europeos.
La cuestión de cómo y qué representar en un paisaje cambiante había ocupado, por supuesto, a pintores de otras partes del mundo, tanto en la misma época como antes. Los europeos habían debatido durante años sobre cómo representar lo antiguo y lo moderno en un mismo espacio.
A principios del siglo XIX, el pintor británico J.M. W. Turner capturó el cambio transformador que se estaba produciendo a su alrededor en obras como "Lluvia, vapor y velocidad (el gran ferrocarril del oeste)” de 1844 y "El Temerario en combate" de 1838, que reflejaba la desaparición de los grandes veleros en favor del vapor. Aún antes, John Constable pintó paisajes atrofiados, poseído por una añoranza del pasado reciente.3
Pero si bien Velasco compartía la poderosa inclinación de Constable hacia el orden y la armonía, tenía poco interés en lo sublime o en la invención visual de las imágenes poéticas idealizadas. La obra del paisajista se centró, en cambio, en la relación entre la naturaleza y el medio ambiente, y entre las generaciones de pueblos que han compartido el extenso valle de la Ciudad de México a lo largo de los siglos.
La obra de este mexicano ofrece una perspectiva diferente y hasta singular al ser la suya una mirada profundamente local, que mira hacia afuera. No estaba interesado en el exotismo que muchos artistas europeos querían registrar al visitar territorios dependientes de las metrópolis colonialistas. Cuando pinta por ejemplo, "El Valle de México desde el Cerro de Santa Isabel" (1877), lo hace con la comprensión de que se trata de algo familiar, vivo y complejo.
A simple vista, esta pintura al óleo - ubicada en el centro de la exposición - podría parecer un simple paisaje del Valle de México, pero un examen más detenido revela capas ocultas de significado. En primer plano, Velasco incluye un nopal y un águila, símbolos centrales del mito fundacional de la Ciudad de México. Estos elementos, presentes en la bandera de México, no son secundarios; están profundamente ligados a los orígenes del país.
Refresca la temperatura con cada suave pincelada, resistiéndose a los sublimes efectos que muchos otros paisajistas americanos del siglo XIX lograron con una pala.
No encontramos en él los excesos románticos de exponentes de la Escuela del Río Hudson como el artista estadounidense, Frederic Church, al pintar el volcán Cotopaxi en plena erupción en Ecuador. Las estructuras geológicas no están ahí para asombrarnos, parece decirnos Velasco ya que contienen la historia científica de la Tierra.
DE LA POBREZA A LA NOTORIEDAD
Velasco nació en 1840 en Temascalcingo, cerca de la
Ciudad de México. Nació en un mundo febril en el que México había cedido
recientemente las vastas tierras que controlaba en lo que hoy es el suroeste de
Estados Unidos y se enfrentaba a incursiones del norte.
Huérfano de padre a los 9 años, creció en la pobreza en la Ciudad de México, pero finalmente logró ingresar a la primera escuela de arte del país, la Academia de San Carlos, en 1858, donde se formó en técnicas clásicas y científicas bajo la influencia principalmente del pintor y maestro italiano, Eugenio Landesio (1809-1879).
“Si bien su obra temprana se inscribe en la tradición romántica europea”, explica el curador de la muestra londinense, Daniel Sobrino Ralston, “lo realmente impresionante es cómo esta cambia. Los prerrequisitos convencionales de la pintura de paisajes se abandonan rápidamente para dar lugar a obras mucho más austeras y abstractas”.4
Formado en diversas ciencias antes de orientarse al arte, Velasco aplica una mirada objetiva a un mundo que se debate entre la antigüedad y el cambio.
Esto es patente en obras como “Pirámide del Sol en Teotihuacán”, una pintura al óleo de 1878 en que recurre probablemente al uso de algún tipo de lentes como binoculares – se sabe que ya para entonces dominaba muy bien la fotografía – para que las vistas pintadas tengan coherencia, condensando el espacio, pictóricamente hablando, creando la ilusión de que todos los elementos que se muestran en la composición indistintamente de la distancia entre cada uno de ellos pueden abarcarse a simple vista.
Su fascinación por la naturaleza no le impide registrar la industrialización de México con igual curiosidad. Así, por ejemplo, en el óleo sobre tela 1863 “Cabrero de San Ángel” un pastor de cabras cuida su rebaño junto a una nueva fábrica, cuyas brillantes tuberías metálicas se representan con el mismo deleite que el follaje verde claro en el que se mueve el cabrero.
En otra pintura que se titula "La fábrica textil de La Carolina, Puebla" (1887), representa objetivamente una estructura industrial baja y blanca pero el panorama general está dominado por un volcán. Los volcanes de Velasco tienen una forma cónica que resulta satisfactoria, como si fueran juguetes científicos.
Esta pintura, que nuevamente emplea detalles botánicos e industriales para enriquecer las grandiosas vistas naturales, aparentemente sencillas, fue encargada por el farmacéutico bohemio, František Kaska quien fue confidente del emperador Maximiliano I, y actuó como emisario no oficial entre el imperio austrohúngaro y México tras la ejecución del emperador que era con su esposa Carlota patrocinado de Velasco.
Lo que distingue a Velasco de otros artistas de su época es justamente su curiosidad científica. Si bien fue reconocido como pintor, también fue un erudito, un auténtico polímata. Botánico, geólogo y naturalista apasionado, integró sus estudios científicos en su proceso artístico. Entre otros logros, identificó nuevas especies de salamandra que vivían en un lago cercano a la ciudad de México, contribuyendo a profundas discusiones sobre la evolución con investigadores de la época y proveyendo precisas ilustraciones para su publicación y divulgación en medios científicos.
Esta fascinante dualidad se explora a través de las ocho secciones temáticas de la exposición, como Flora, donde obras botánicas como Un puente rústico en San Ángel (1862) y Cardón, Estado de Oaxaca (1887) revelan la profunda fascinación del artista por la botánica y la anatomía, un interés tan profundo que incluso publicó artículos científicos sobre el tema.
“Cardón”, representa un maravilloso cactus gigante que forma parte del compromiso de toda la vida de Velasco con la flora de México, pero también revela e invita a contemplar la relación entre el ser humano y la naturaleza mediante la diminuta figura humana que ayuda a comprender la escala del paisaje.
Sus obras combinan la observación minuciosa con una respuesta emocional a la tierra. Son ricas en detalles botánicos, geográficos y arqueológicos, pero nunca se agotan. Pintó el Valle de México una y otra vez, a través de la luz cambiante, el clima, el desarrollo y la política. No era repetición, era devoción.
Al final de una lista de sus pinturas que elaboró
en 1901, que incluía numerosas versiones de ciertas obras, Velasco anotó:
"Me encargaron en varias ocasiones repetir ciertas pinturas, y las
repeticiones son tan originales como la primera versión; no solo porque fueron
realizadas por el propio pintor, sino también porque trabajé en ellas con
bastante libertad, buscando siempre nuevas mejoras, en lugar de copiarlas
servilmente; a veces experimenté con nuevos efectos".5
A través de su pincel, el valle se convirtió en un símbolo nacional. Sus paisajes ayudaron a forjar la identidad mexicana después de la independencia de España, enorgulleciéndose del paisaje como un rasgo distintivo.
La influencia más trazable en su obra fue la de sus maestros en la academia de San Carlos, particularmente su maestro Landesio. Sus obras al óleo tempranas confirman tal correspondencia. Sin embargo, conforme madura Velasco enfatiza radicalmente su interés en las cosas en lugar de las personas que representaba tempranamente en sus pinturas. Gradualmente abandona estas últimas para trascender la influencia de sus maestros académicos.
La obra de Velasco invita a la observación atenta. Sus pinturas no solo representan vistas majestuosas, sino que las documentan. Se puede apreciar la atención con la que observaba el mundo natural: especies de plantas representadas con esmero botánico, árboles enraizados en una topografía creíble, cielos que parecen fieles a su tiempo y lugar. Sin embargo, no solo la naturaleza está bajo su mirada. También aparecen fábricas y otros signos de modernización, indicios de un México que se transforma, avanzando hacia la modernidad.
En su conocida pintura “El Gran Cometa de 1882”, incluso captura un evento celestial que había ocurrido décadas atrás, pintado desde la memoria y la imaginación. Es una visión del Valle de México, en un punto de inflexión entre eras: distante tanto de su pasado precolombino como de la extensa metrópolis en la que se convertiría.
Esta que fue la última gran obra de Velasco se pintó en 1910, año en que estalló la revolución en México y se avistó el cometa Halley. Retomó su propio avistamiento del cometa de 1882 para evocar momentos cargados de simbolismo en México desde el avistamiento del cometa por Moctezuma en 1517, justo antes de la llegada de los españoles en 1519, conectando largas historias y momentos de gran cambio.
INTERVENCIONES
La exposición abarca la extensa carrera de Velasco. Los grandiosos paisajes de su juventud dan paso a piezas más modestas, realizadas en su madurez, cuando la enfermedad le impidió trabajar a la misma escala. Estas obras más pequeñas conservan la misma atención y destreza compositiva. Resultan íntimas: pintadas, quizás, tanto para el artista como para el público.
En sus amplios paisajes antiguos, específicos y precisos en su geología, Velasco no solo integró signos de intervenciones humanas antiguas y recientes —un cabrero junto a una fábrica, ferrocarriles que conectaban asentamientos—, sino también símbolos de la cultura y la historia mexicanas.
Cabe destacar, en este sentido destacar su estudio de "El Valle de México desde el Cerro de Santa Isabel" que analizamos anteriormente. Considerada el mayor logro artístico de Velasco, esta enorme pintura une sutilmente diferentes épocas históricas de una manera casi imperceptible. Rinde homenaje por igual a la historia natural y humana del lugar.
Fue durante el régimen militar autocrático de Porfirio Díaz, a partir de 1876, que la obra de Velasco fue adoptada por el Estado. Aunque hay poca evidencia de su propia ideología política, sus pinturas fueron enviadas al extranjero (Velasco solo salió de México dos veces) y fueron adquiridas por el gobierno como regalos tanto para un presidente estadounidense como para un Papa.
"El momento fue perfecto", asegura el curador Daniel Sobrino Ralston. "La pintura de paisajes estaba sustituyendo a la pintura histórica como una forma de comprender otras naciones. ¿Cómo era un país? ¿Cuáles eran sus recursos? Su obra se convirtió en el gran ejemplo de lo que era México". 6
A diferencia de otros paisajistas del siglo XIX, especialmente estadounidenses, que a menudo muestran en sus obras una especie de naturaleza virgen, disponible para ser explorada y sin historia aparente, Velasco, a través de sus plantas, símbolos y mucho más, transmite la sensación de una larga y extensa historia que se remonta a civilizaciones antiguas, quizás en contraste con la república relativamente reciente al norte. Un ejemplo evidente de ello lo encontramos en su óleo sobre tela de 1862, "Puente rústico en San Angel".
Con respecto a los europeos, Velasco tuvo oportunidad de estudiar el impresionismo y otras tendencias como responsable del pabellón mexicano en la Exposición Mundial de 1889 realizada en la capital francesa.
Sus pensamientos quedaron registrados en un reporte entregado al gobierno a su regreso a México. Para Velasco, había mucho que admirar en el alto acabado y el dibujo meticuloso de algunos artistas franceses, pero condenó a otros por "extender la pintura con espátula y pinceles grandes, esculpir más que pintar, descuidar la forma, las proporciones correctas y el modelado".7
Su viaje a París y luego a Chicago, entre otras ciudades que visitó y donde expuso, supusieron sendos reconocimientos a su obra, pero con el advenimiento del nuevo siglo fue testigo de como su estilo pictórico era gradualmente eclipsado por las nuevas tendencias europeas en su tierra nativa. La nueva generación de pintores desestimó o paso por alto la especificidad y profundo conocimiento territorial que hacía que la obra de Velasco fuera original.
Uno de los pocos alumnos que fue influido en sus últimos años en la academia, fue un precoz talento de 12 años llamado Diego Rivera. Su pintura “Pico de Orizaba” de 1906 que completó a los 20 años poco después de regresar de un corto viaje a Europa es Rivera haciendo lo mejor posible por emular a Velasco. La paleta es similar, y el paisaje ondulante consistente de tonos tierra con reflejos más brillantes, aunque carece de una estructura subyacente.
Rivera recordará más tarde el consejo de Velasco en relación con la perspectiva del color mientras criticaba uno de sus intentos:” Muchacho, no puedes seguir pintando así. En primer plano, pones manchas amarillas para la luz del sol y manchas azules para las sombras; pero el amarillo avanza y el azul retrocede, así que destruyes el mismo plano que pretendes describir.”8
Sus contribuciones no impidieron que a sus 70 años fuera cesado por razones de edad de sus clases en perspectiva y pintura del paisaje en la Academia de San Carlos. En su lugar fue nombrado por solo dos años como inspector de pintura y escultura.
Su percepción de que había sido tratado injustamente lo sumió en la depresión que opaco sus últimos años de vida con el agravante de una frágil condición cardiaca. Olvidado por casi todos y sin favor oficial murió el 16 de agosto de 1912 rodeado solo de su familia. En el curso de su carrera produjo trescientas pinturas de paisajes junto con autorretratos y miles de dibujos, acuarelas, litografías y pequeñas tarjetas postales pintadas al óleo.
Tras su muerte, su obra pasó de moda y fue con la inesperada ayuda de Rivera, que volvió a ser el centro de atención de la historia artístico-cultural mexicana. Una retrospectiva organizada en 1942 con apoyo de Rivera en el Palacio Nacional de Bellas Artes lo reposicionó definitivamente en la memoria popular tras declararse a su término, mediante un decreto presidencial que su obra pasaba a constituirse como monumento histórico nacional.
A raíz de la retrospectiva, ya citada, el poeta y crítico Octavio Paz que la visitó, caracterizó la pintura de Velasco como “una reserva inmóvil, que pertenece no al abandono, sino al equilibrio, a esa pausa en la que todo cesa y se detiene brevemente antes de transformarse en otra cosa” y sobre el artista “Velasco es un anfibio que vive entre el arte y la ciencia”.9
Estamos claramente ante una obra de factura híbrida, donde el interés científico precede la expresión artística la mayoría de las veces como ocurrió con Leonardo Da Vinci. Pero, lo que hace particularmente relevante la obra de José María Velasco más un siglo después de su muerte, es el testimonio visual de su resiliente capacidad para asimilar y trascender la tradición e historia del paisajismo europeo mientras comunica con inteligencia, sobria sensibilidad y destreza técnica el vasto e inescrutable paisaje mexicano.
Juan Carlos Flores Zúñiga, M.A., BSc, CPLC, AICA
NOTAS:
1. Jones, Jonathan. (2025, Marzo 26). José María Velasco review – proudly dull Mexican was wasted in wonderland”. The Guardian. https://www.theguardian.com/artanddesign/2025/mar/26/jose-maria-velasco-review-mexican-wonderland-rocky
2. Wroe, N. (2025, Marzo 17). Borderline genius: how José María Velasco’s landscapes redefined perceptions of Mexico. The Guardian. https://www.theguardian.com/artanddesign/2025/mar/17/jose-maria-velasco-paintings-view-mexico-national-gallery-london
3. Flores Zúñiga, Juan Carlos (2022, Julio 28). TURNER: Luz, intimidad y enigma. Ars Kriterion E-Zine. https://arskriterion.blogspot.com/2021/05/turner-luz-intimidad-y-enigma.html
4. Dalwood, D, y Sobrino, D. (2025). José María Velasco: a view of Mexico. Yale University Press. P. 24
5. Velasco, José María. 1901. "Cuadros originales de paisajes pintados por José María Velasco", pp. 54-55. Archivo Velasco, México.
6. Sobrino Ralston, Daniel. 2025. Velasco más allá de México. En Sobrino, D. (2025). Velasco beyond Mexico. En D. Dalwood y D. Sobrino, View of Mexico (pp. 23). Yale University Press.
7. Altamirano Piolle, María Elena.1993. José María Velasco. Tesis de maestría ante UNAM. P. 115. https://ru.dgb.unam.mx/items/05de1d49-bf12-4b38-b65d-86e998aca81c
8. Charlot, J. 1962. Mexican art and the Academy of San Carlos 1785-1915. Austin, Texas. P. 142.
9. Paz, Octavio. Un gran pintor mexicano: José María Velasco. 12 de setiembre, 1942. Hoy. México.














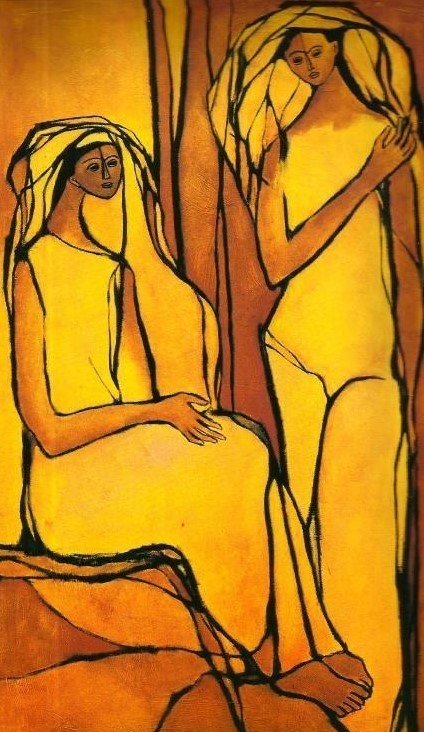




Comentarios